Autotrasplante, esperanza ante el mieloma; la primera paciente en recibirlo
Recibir el diagnóstico médico llevó a Gaby a un laberinto de emociones en el que su familia fue fundamental; ahora su vida tiene un nuevo rumbo

El mieloma múltiple le cambió la vida a Gaby antes de que el tratamiento comenzara. El diagnóstico llegó con una cadena de decisiones médicas, tiempos impuestos y transformaciones. Estas realidades se intensificaron ante lo que venía: ser la primera paciente en recibir un trasplante autólogo ambulatorio.
El primer acto: un corte de cabello
¿Lo hiciste? Ya es hora de que nos vayamos, le dijo Mónica a su hermana Gaby por teléfono. Gaby, del otro lado de la línea, sabía que la hora no era para hacer maletas, sino para la máquina, pues el trasplante de médula ósea tenía una condición cruel: entrar sin cabello. Desde que escuchó la palabra cáncer, el primer pensamiento siempre fue su cabello. El largo, el mucho que siempre había peinado en dos trenzas.
En su casa tomó una coleta, la sostuvo con la mano temblorosa y comenzó a cortar. Lloraba mientras la máquina y las tijeras abrían camino entre el largo cabello.
Su hermano, quien hizo el favor de llevar a Mónica con Gaby, entró en la escena. La vio, y la ligereza del despojo de Gaby se le clavó en el pecho. La abrazó. El abrazo se quebró en un sollozo. Córtamelo también, le dijo él, intentando solidarizarse, en una forma desesperada de igualar el dolor.
Mónica intervino de inmediato, con una firmeza que a veces no creía poseer: a ver, a ver, Simón, así no me ayudas, por favor, ayúdame mejor, es uno de los requisitos y lo vamos a hacer, no pasa nada, el cabello te va a volver a salir. Se sentía fuerte, o quizá forzada a serlo.
El corte terminó. Gaby se vio en el espejo; sintió el cráneo desnudo como un presagio. Era la última condición antes de la fecha límite, antes de que el calendario de citas y tratamientos finalmente la alcanzara. Ella había arrastrado esa decisión, ignorando las alarmas que sonaron por primera vez.

Mieloma múltiple
Gaby recuerda que la primera vez que lo escuchó, no sonó a enfermedad. Sonó a miel. A algo amable, casi dulce.
A lo mejor no es cáncer, se dijo, aferrándose a ese pequeño truco del sonido. A lo mejor es algo que se cura con pastillas, algo que se pasará solo.
Mónica no supo si asentir o corregirla. Solo sintió cómo la sala del hospital parecía inclinarse. El médico hematólogo del INCAN, Ramiro Espinoza Zamora, había pedido que no se fueran. Que esperaran. Que volvieran a pasar.
—¿Por qué otra vez? —murmuró Gaby.
Entraron. El hematólogo cerró la carpeta con una lentitud que no era descuido: era un preámbulo.
—Siéntense —dijo.
Gaby obedeció sin mirar a nadie. Mónica se sentó al borde de la silla, apretando las llaves como si fueran un rosario improvisado.
—Lo que tienes… no es inflamación. Tampoco es estrés. Tampoco es desgaste por ejercicio.
Silencio.
—Es cáncer en la sangre.
La frase salió, pero Gaby la sintió caer sobre su pecho, justo donde había empezado todo aquel dolor hace años, aquella punzada que la bajó de la bicicleta como si el cuerpo supiera algo que ella ignoraba.
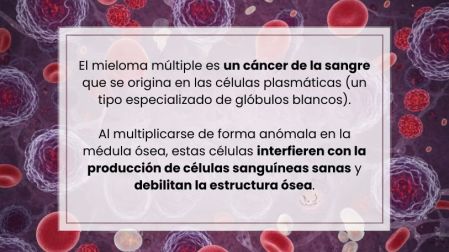
—¿Cáncer? —susurró, tan bajito que ni ella se escuchó.
Mónica fue la primera en romperse. No con un llanto exagerado, sino con ese temblor en la respiración que avisa que la vida acaba de cambiar de forma. Los niños, pensó sin querer pensarlo. ¿Otra vez una tragedia? ¿Otra vez un golpe?
El médico levantó la voz apenas un tono.
—Quiten esa cara.
Las dos lo miraron.
—No están aquí para morirse. Están aquí para pelear. Y esto se gana.
Mónica extendió la mano hacia ella, como tanteando un territorio nuevo.
—Gaby… tranquila. Estamos juntas en esto.
Pero Gaby no estaba tranquila. No estaba en ningún lado. Todo era un ruido blanco en su cabeza, un zumbido que solo pensaba en palabras como “tratamiento”, “quimioterapia”, “trasplante”. Trasplante. ¿Yo? ¿Un trasplante?
El médico siguió hablando. Les explicó que no era leucemia, que era una enfermedad rara, que afectaba la médula, que había llegado tarde, pero no demasiado. Que el cuerpo todavía respondía. Que había opciones.
Gaby no procesó ni la mitad.
—Doctor —interrumpió Mónica—, ¿se va a curar?
Él no titubeó.
—Esto se va a quitar —dijo—. Pero necesito que cumplan todo al pie de la letra. Y cuando pase… ustedes van a dar testimonio.
Entre las palabras del doctor, el apoyo de Mónica, Gaby estaba pensando en otra cosa, más íntima: ¿Me voy a quedar sin cabello?
No preguntó. No era momento. Pero estuvo ahí, como un hilo invisible jalándola hacia el futuro.

Cuando salieron del consultorio, Gaby dio dos pasos hacia la puerta del hospital.
—Vámonos de aquí, Mónica. Aquí me voy a morir. Yo no quiero… yo no puedo…
Mónica la sostuvo del brazo con más firmeza que fuerza.
—No nos vamos. No hoy. No así.
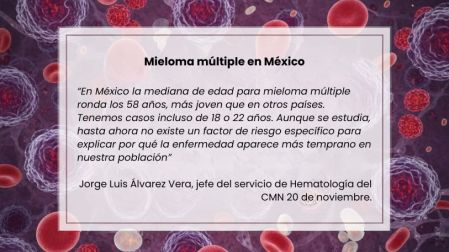
Un cuarto frío, células nuevas
Gaby no parecía estar en sí cuando Mónica le dijo:
—¿Lista?
Gaby asintió, pero no estaba lista. Habían pasado días de que había sido diagnosticada, pero no el tiempo te prepara para entrar a un cuarto que promete salvarte mientras te despoja de casi todo. Aun así, subió. El elevador olía a desinfectante y a algo metálico, ese olor frío que se pega a las uñas.
El cuarto del trasplante parecía más una pecera que una habitación. Cristales gruesos, aire que sonaba distinto, como si respirara solo. Gaby entró abrazando su mochila, todavía sintiendo la piel descubierta del cráneo como una herida reciente.
—Aquí vas a estar segura —le dijo una enfermera, acomodando cables sin mirarla demasiado.
La quimioterapia previa había dejado un olor metálico que Gaby no lograba quitarse de la nariz. Ojalá esto funcione, pensó, sin animarse a decirlo.
Cuando el médico llegó con la bolsa rojiza entre las manos, parecía cargar algo vivo.
—Hoy regresan tus células —anunció el médico—. Al ser tus propias células las que recolectamos antes, tu cuerpo no va a pelear contra ellas. Es un proceso autólogo: tú eres tu propia medicina. Por eso no necesitas quedarte un mes aquí; mañana mismo podrías estar en tu cama.
Gaby tragó saliva.
—¿Duele?
—No. Nada de dolor. Es como volver a encender una máquina —respondió él.

Los días siguientes fueron una secuencia de náuseas, cansancio y ese silencio espeso del cuarto sellado. Gaby a veces despertaba sobresaltada, pensando en los niños, en si la verían así, en si realmente volvería a salir de ahí.
Mónica no faltó un solo día. Llegaba con agua, con pañuelos, con historias del exterior que mantenían a Gaby anclada al mundo. No solo eso, también se encargaba del papeleo, de las citas, de todos los trámites que se tenían que hacer. De la noche a la mañana, Mónica se convirtió en la cuidadora de Gaby.
—Tus defensas ya están subiendo —dijo un médico una mañana.
Gaby cerró los ojos. Por primera vez sintió algo parecido a alivio. No sabía que ese procedimiento —un trasplante autólogo realizado sin tantos días de hospitalización— marcaría un antes y un después en la forma de tratar la enfermedad en el país.
Gaby estuvo en la habitación solo ocho días y al día siguiente del trasplante, regresó a su casa. A diferencia de un trasplante alogénico que requiere hasta 30 días de hospitalización.
El trasplante autólogo, un cambio de paradigma
El trasplante autólogo de médula ósea en modalidad ambulatoria representa un cambio de paradigma en el tratamiento del mieloma múltiple: reduce significativamente los costos, optimizar el uso de camas, disminuye el tiempo de estancia en sala, reduce drásticamente el riesgo de infecciones intrahospitalarias.
Aunque el INCan ha sido pionero y referente en la implementación de este protocolo, su disponibilidad en otros hospitales públicos de México aún es limitada y se encuentra en una etapa de transición; sin embargo, instituciones como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) y algunas unidades de alta especialidad del IMSS han comenzado a replicar modelos de estancia corta o seguimiento ambulatorio.
La vida que vuelve
Cuando por fin la dieron de alta, Gaby sintió que el aire de afuera era demasiado grande. Caminó despacio, como si sus pasos aún pertenecieran al hospital. Mónica le abrió la puerta de la casa, cuidando que nada —ni una corriente de aire, ni un olor fuerte— la tocara de más.
—Acuérdate de lo que dijo el doctor —le repetía—: nada de gente, nada de flores, nada crudo, nada que pueda enfermarte.
Gaby asentía. Tenía una bolsa con medicamentos y otra con instrucciones dobladas: horarios, enjuagues, mascarillas, limpieza diaria de superficies. Una rutina para sostener la vida que volvía de a poco.
La familia tuvo que recrear las condiciones del hospital, incluyendo el aislamiento. Sus hijos solo podían verla a través de plásticos y no podían acercarse a ella. Mónica organizó a los hermanos para las comidas, la limpieza y la desinfección. Todo debía ser empaquetado y nada a granel. Tenían que checar los signos vitales de Gaby y enviarlos a los médicos cada hora, por otro lado, Gaby debía ir al hospital cada tercer día para revisión.

En la última consulta, el hematólogo había cerrado la carpeta con un gesto distinto al del diagnóstico.
—Estás en remisión —dijo.
Gaby parpadeó, incrédula.
—¿Eso es… bueno?
—Es muy bueno. Pero no cantamos victoria. Seguimos vigilando. Tú haz tu parte, y la ciencia hace la suya.
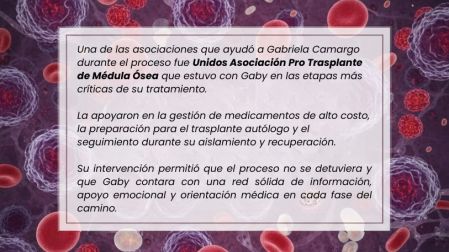
Un final sin mieloma múltiple
El día de la exposición fotográfica en Reforma, Gaby llegó sin prisa. Había gente, ruido, cámaras. Pero ahí estaba su foto: Ella con sus hijos. Ella, de pie, en un lugar donde la historia solía ser distinta. Pensó en el mieloma múltiple, una enfermedad que, hasta hace poco, no ofrecía este tipo de finales felices, ni esta clase de calidad de vida. Pero ella estaba ahí, viva.
En la inauguración de la exposición, Gaby ofreció unas palabras sobre su proceso y lucha contra el mieloma múltiple, palabras que condensaron sus emociones.
“Estoy aquí gracias al tratamiento médico y los avances de la ciencia, y por el amor tan inmenso de mis hijos Danny, Diana y de toda mi familia. Me enseñaron que aunque la vida nos ponga pruebas duras, el amor puede ser la fuerza que nos devuelve la esperanza y hoy no hablo como paciente, sino como madre y mujer que aprendió a volver a sonreír y mi mayor deseo es que cada persona que padece mieloma múltiple y encuentre la misma oportunidad”.
***
Mónica tomó una foto de los tres frente a la imagen en la que aparecía Gaby con un vestido amarillo y negro, con el que cumplía otra de sus aficiones: bailar.
—Para que te acuerdes —le dijo— de lo lejos que llegaste.

Aquel mediodía en Reforma, el sol pesaba sobre sus hombros con una calidez que no conocía en el hospital. Gaby ya no era la mujer que temblaba frente al espejo mientras el cabello caía al suelo, ni la paciente que contaba las horas tras un muro de plástico.
Mientras la cámara de Mónica capturaba el momento, Gaby no pensó en la frialdad de la médula ósea ni en el zumbido de las máquinas. Pensó en la firmeza de sus propios pies sobre el asfalto y en que, por fin, sus hijos ya no eran una imagen borrosa a través de un plástico, sino una realidad que podía tocar bajo la luz del día.
EL EDITOR RECOMIENDA



