El abogado joven; destaca la vocación de servicio
El autor llama a los principiantes a reflexionar acerca de los valores y los retos de la abogacía y la justicia
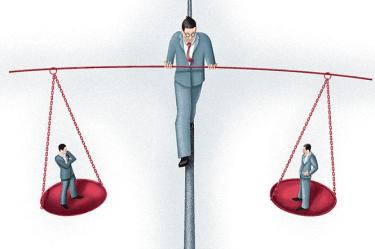
Para los abogados del porvenir mexicano
Primera parte
1. A manera de homenaje
CIUDAD DE MÉXICO, 9 de julio.- Éstos son los días de la celebración anual de los abogados. Es una ocasión para rendir tributos y refrendar consignas. Para reconocer el honor de aquellos de los nuestros que lo merecen y para aplicarnos a la rectificación de erratas.
Fue por eso que, con el director de Excélsior, Pascal Beltrán del Río, decidimos dirigirnos a los jóvenes y futuros abogados. A quienes están iniciando su carrera y a los que aún se encuentran en las aulas de la abogacía. Son ellos los que tendrán en sus manos el porvenir jurídico de esta nación.
Estas líneas son, en mucho, una síntesis de reflexiones que he vertido en el aula, en el auditorio, en el libro, en el periódico y en la conversación informal. Me tomo la libertad de compartirlas y le agradezco a mis editores, a mis lectores y a mis amigos.
La vida me ha colocado, desde siempre, muy cerca de lo jurídico y en una vinculación muy ineludible y, al mismo tiempo, muy beneficiosa para mi acontecer. Fui hijo de abogado y soy padre de abogados. La mayoría de mis amigos también lo son. He sido alumno y maestro de abogados. Fui colaborador y jefe de abogados. Durante casi toda mi vida profesional he sido abogado de abogados.
He trabajado sin ninguna interrupción durante las últimas cuatro décadas. Nunca abrí intermedio o pausa ni siquiera para cursar mis estudios ni para servir en la política. Pero he tenido la buena ventura de que siempre lo he hecho en tareas jurídicas, aun antes de ingresar a la escuela de abogados. En esos años he sido pasante, consultor, gestor, cabildeador, dictaminador, fiscal, juzgador, legislador, investigador, autor, editor y catedrático.
Pero la función jurídica más importante que he ejercido ha sido la de abogado litigante. Treinta de esos años he litigado, dentro y fuera del gobierno. La mitad, como fiscal acusador y la otra mitad, como abogado defensor.
Digo, sin la menor duda, que es la más importante de las funciones jurídicas. El litigio es, en ese proceloso océano, la “reina” de las funciones jurídicas. Convertirse en abogado patrono, conseguir clientes, asumir riesgos, enfrentar a las partes, convencer a los jueces, obtener el triunfo y, muchas veces después de todo eso, lograr el reconocimiento y la remuneración de los clientes.
Para eso existe el abogado. No para ser funcionario, no para redactar escrituras y ni siquiera para intermediar en disputas. Existe para atacar o para defender. Para conquistar un derecho o para protegerlo. El primer hombre que actuó como abogado lo hizo en las cavernas. Se interpuso a gritos, nunca a golpes, para que no le quitaran algo a otro o fue a gritarle a otro, pero no a golpearlo, para que devolviera lo ajeno.
En ambos casos no lo hizo por sus cosas, sino por las de los demás. Por eso se ha dicho que el principal apostolado del abogado es el de conseguir justicia, no para él, sino para los otros. El hombre es la única especie que pelea por los derechos de otros y no tan sólo por los suyos. El abogado de semejantes no existe en las otras especies. Es seguro que cuando se extinga la especie humana, el último abogado estará haciendo lo mismo que hizo el primero.
2. El joven estudiante y el joven profesionista
Me voy a referir a uno de los muchos y muy altos significados que encuentro en el motivo de esta fecha y que me invita a mencionar una breve y modesta reflexión que me ha acompañado a lo largo de mi vida profesional.
Creo que los jóvenes podrán olvidarse de los esfuerzos del curso, de los sacrificios del aprendizaje, de las desmañanadas de la clase, de las desveladas del estudio. Pero será difícil que se olviden del reconocimiento que les tributarán sus méritos.
Y es que la juventud se divide en dos etapas de la vida profesional. Una que concluye, formalmente, con la escuela y otra que se inicia, inevitablemente, a partir de ella.
En la escuela recibirán el honor de la graduación. La ratificación de su cumplimiento escolar. La certificación de su conocimiento científico. Eso es toda una fiesta que alegra. Pero, a partir de que salen del campus de la universidad, se encontrarán con una asignatura que deberán cursar o que muchos ya la han ido adelantando. La asignatura del servicio a los demás. Ésa es toda una obligación que abruma, pero que inspira.
Porque el conocimiento y el servicio forman el binomio inseparable de la excelencia universitaria. El conocimiento sólo se explica si sirve a los demás. Así, los jóvenes estudiantes no vinieron al sacrificio del estudio por ocupar su ocio ni por divertirse de su aburrimiento ni por buscar una excitación o un hobby. Es más, tampoco vinieron para ser gozar de la admiración por ser mejores, sino que vinieron para estar en la aptitud de servir mejor.
El conocimiento que no sirve es como la riqueza que no circula. Para tener contabilidad de sus muchos activos, el hombre suele hacer sus cuentas del día. Desde luego, lo que ganó en esa jornada. Además, lo que conquistó y lo que logró. Le agrega lo que hizo, lo que se esforzó, lo que gozó y, desde luego, nunca le falta la cuenta de lo que pagó y de lo que sufrió.
Además, ese balance cotidiano nocturno del hombre debiera incluir dos interrogantes existenciales. La primera, ¿hoy, qué aprendí? Y la segunda, ¿hoy, en qué serví? A mi cliente, a mi paciente, a mi empresa, a mi nación o a mi especie. Si algo aprendí y si en algo serví, mi día habrá valido la pena de haber sido vivido.
Ese binomio es el que explica no sólo la excelencia sino, por encima de ello, la existencia universitaria. La universidad sólo se explica como institución de servicio y el universitario sólo se entiende como hombre de servicio.
Toda la vida universitaria está diseñada y aplicada al servicio. No hay carrera ni escuela que no sea sino para servir al hombre. Por eso no hay universidad del juego de apuesta ni universidad del vicio ni universidad del crimen ni universidad de nada que lo dañe o lo destruya.
La universidad que se precie de serlo sólo prepara hombres que sirvan al hombre y que lo cuiden. Que le vigilen su salud, que le construyan su vivienda, que le protejan sus derechos, que le muestren su origen, que le enseñen la verdad, que le engrandezcan su fe o que le descubran sus valores.
Como muestra de ello, podemos ver que el círculo universitario perfecto se cierra virtuosamente cuando esos profesionistas de servicio regresan a la universidad, en buena hora con las manos llenas, y pueden aportar a su cátedra más de lo que ellos recibieron en el aula. Cuando retornan al campus del que salieron, trayendo para entregar a los nuevos algo que descubrieron, algo que inventaron, algo que recogieron, algo que se encontraron, algo que diseñaron, algo que mejoraron o algo que imaginaron, para bien de los demás.
Es entonces cuando la universidad puede decir, como Luis Pasteur, que ha hecho lo que ha podido. Y es entonces cuando el universitario habrá demostrado el aforismo de Mark Twain en el sentido de que todo hombre es un experimento y sólo el tiempo demostrará si valió la pena.
¡Sí!, mis jóvenes amigos. La capacidad de conocimiento unida a la voluntad de servicio forman al hombre superior. A aquel que no se ostenta entre los que ayudan sino el que se recluta entre los que sirven. Ése es el exclusivo club de los escogidos.
3. El teorema del inicio profesional
En muchas ocasiones, a lo largo de la vida, me he preguntado si lo más importante de lo que hizo Cristóbal Colón fue haber llegado o haber partido. En ciertos momentos he creído lo primero, pero en muchos otros me he convencido de lo contrario.
Porque con mucha frecuencia nos resulta muy fácil que la vara del éxito se convierta, por sí misma, en nuestro sistema métrico universal. Que, de allí, apliquemos nuestra medición sobre lo humano y sobre los humanos, tan sólo por lo que hemos logrado ser, hacer o tener. Peor aún, que nos valuemos y fijemos el valor de los demás únicamente por su posición o por su posesión.
Esta simpleza es la que nos ha hecho pensar que el 12 de octubre es el mayor día colombino. Desde luego que el grito de Rodrigo de Triana sigue resonando a más de cinco siglos y resonará por todos los venideros, como un triunfo innegable de la voluntad y de la valentía.
Por eso la alegría del desembarco en la Isla Salvador, la creencia de haber llegado a la punta oriental de Asia y todos aquellos prodigios históricos que hoy conocemos como El Descubrimiento, suelen borrar toda la magia y la ventura que se combinaron en la madrugada del 3 de agosto en el puerto murciano de Palos, olvidando que sin éste, aquello ni se hubiera realizado ni de manera alguna tendría registro.
Las mediciones del éxito tienen como aliado a la facilidad, pero tienen como enemigo a la inexactitud. Son más sencillas porque están más en la superficie. Mientras que las mediciones del esfuerzo tienen lo contrario. Hacen alianza con la exactitud, pero pelean con la sencillez. Requieren penetrar en los túneles de lo que se invirtió, de lo que se sufrió y de lo que se sacrificó para comprender cabalmente el valor de lo que se intenta y no solamente el de lo que se logra.
Quizás esta valoración de fondo sea un producto de la madurez. Quizá sólo con ella podamos comprender cada valor. Creo que así pasa con los hombres y así sucede con los pueblos. Las naciones muy maduras y muy espirituales tienen como fiestas principales las de sus intentos y no las de sus logros.
Por eso la valoración histórica que nos hemos dado los mexicanos. Quizás ello hizo que el 16 de septiembre y el 20 de noviembre, celebraciones del intento, sean mucho más importantes que el 25 de mayo o el 27 de septiembre, conmemoraciones de la victoria. Así, pese a sus asimetrías, el grito de Hidalgo es para nosotros mucho más glorioso que el desfile de Iturbide, no obstante que este hecho nos cumplía el regalo de un país, mientras que aquél tan sólo nos lo prometía.
Quizá por eso los franceses, los estadunidenses y otros pueblos también consagran su calendario patrio a los días del esfuerzo y del intento, que no tan sólo a los del éxito y la victoria. El 4 y el 14 de julio son un testimonio anual de ello.
La madrugada del embarque en el Mediterráneo, el almirante general llevaba muy poca compañía, muy poco equipamiento y muy poco abastecimiento. Pero llevaba la confianza de Isabel y, sobre todo, la creencia en un teorema. El del arco de la curvatura terráquea y, por lo tanto, el de la esfericidad y el tamaño del planeta.
Digo que se trataba de un teorema y no de un axioma porque hasta ese entonces nada ni nadie lo habían comprobado. Se nos ha dicho que un teorema es una proposición lógica que exige una demostración. En palabras más cercanas diríamos que se trata de una suposición razonable. No más que suposición, pero no menos que razonable.
Porque ni las expediciones vikingas llegadas hasta Terranova ni la curvatura visible del horizonte eran una prueba suficiente. Eric el Rojo cuando mucho se había convencido de que “la mar océano” no terminaba en un precipicio. Pero no que la tierra de allende el Atlántico tendría un puente de conexión con el oriente asiático. Y las meditaciones porteñas de Colón acaso instalaban la existencia de una concavidad terráquea, pero no necesariamente de una esfericidad. Cuando mucho, que el planeta era algo así como una loma, pero no necesariamente todo un globo.
Por eso muchos historiadores han considerado que, para Colón, el descubrimiento no fue un triunfo sino un fracaso. Que América no fue un objetivo sino un accidente. El descubridor habría de morir sin demostrar su teorema. Esto lo haría Fernando de Magallanes y, más concretamente, Juan Sebastián Elcano. Más aún, el genovés muere cuando todavía se considera que el continente descubierto no es un venturoso paso sino una infausta muralla que impide llegar hasta las indias orientales. El mismo Magallanes habría de descubrir que esa barrera tenía una pequeña puerta austral y, sus sucesores, que la Tierra era redonda y de un tamaño cuatro veces mayor que lo calculado hasta antes del descubrimiento.
Pero, repito, todo ello no reduce en nada el mérito del intento. Quizás, al contrario, ello lo engrandece y lo fortalece.
4. Nuestra expedición en la vida profesional
Creo, también, que no sólo los famosos sino que casi todos los seres humanos somos o hemos sido, en algún momento, exploradores, navegantes y descubridores. Que casi todos hemos tenido que invertir nuestro esfuerzo, que aportar nuestro sufrimiento y que vencer nuestro miedo para embarcarnos hacia una tierra desconocida y, quizá, hasta inexistente. Que casi todos hemos tenido que viajar en nuestra muy particular “Santa María”.
Hacerlo es una buena ventura que nos brinda la vida. Si en nuestro éxito hemos llegado hasta nuestra propia Asia, bien por ello. Pero si la fortuna nos regateó, quizá hayamos descubierto nuestra personal América, y ésa es una victoria plena.
Mala ventura para aquellos que no lo hayan intentado, que no hayan creído en su teorema, que no hayan podido vencer el temor del abismo y que no hayan descubierto, aunque sea por casualidad, un mundo mejor que aquel en el que han vivido. Ellos no habrán ni ganado ni perdido. Ellos tan sólo confirman el viejo refrán infantil de que es mejor perder que no jugar.
¡Sí, claro que sí! También los hombres más comunes podemos navegar, explorar y descubrir. Más aún, quizá los más débiles tenemos más dudas, más miedos y más razones que aquellos que han sido más beneficiados por el poder, por la riqueza o por el talento. Quizá nosotros tengamos más teoremas que demostrar. Pero, quizá también, nosotros estamos obligados a tener mejor dispuestas las carabelas, los pilotos, las brújulas, las veletas y los sextantes para propiciar hacia el futuro un recambio en los mapas, en los sistemas y en la ideas.
Por último, deseo aclarar que mucho de esto proviene de aquel fenómeno que suele suceder a quienes nos dedicamos a aquellas profesiones que mucho tienen que ver con la exploración y el descubrimiento.
Una de ellas es la abogacía. Aunque muchas veces se ha denostado al Derecho como una ciencia que es inmóvil, arcaica y rudimentaria, nada está más alejado de la realidad. La ciencia jurídica es uno de los pocos nichos del conocimiento científico donde sus libros fundamentales, las leyes, tienen que presentarse en ediciones de hojas sustituibles. Más aún, con la tecnología actual, las ediciones electrónicas han sustraído a las impresas, que son muy perentorias por obsolescencia.
Pero, además de ello, existen especialidades jurídicas más cercanas todavía a lo incógnito que a lo descubierto y explorado. Dos de ellas, aunque no las únicas, son el Derecho Constitucional y el Derecho Penal, muy particularmente ambas, en lo que concierne a sus vertientes adjetivas: el proceso constitucional y el proceso penal.
5. Una muestra de exploradores
El proceso penal con ciertas intenciones más o menos civilizadas, como lo conocemos o lo deseamos hoy en día, es un producto muy nuevo en la historia de la humanidad. No tiene más de dos siglos de haber empezado a practicarse. Si tuviera que ponérsele nombre y apellido, diríamos que se inicia con César Beccaria. Antes, todo proceso penal carecía de reglas y principios no hace dos mil sino, como repito, hace 200 años.
Las grandes excelencias del Derecho Romano, que todavía hoy son imprescindibles de cursar para los estudiantes de abogacía, se refieren al Derecho Civil. Es decir, las reglas jurídicas de la propiedad, de la posesión, de la compraventa, de la donación, de los pactos, de los convenios, de los pagos, de la familia, de la patria potestad, del testamento, del matrimonio y hasta del fideicomiso. Todas ellas instituciones jurídicas precursoras inventadas por la sabiduría romana hace veinticinco siglos.
Pero el Derecho Penal romano ni se estudia en ninguna escuela ni se gasta tiempo en escribir o en leer un libro sobre él. Era tan primitivo y tan salvaje como lo fue, en la antigüedad, el de los egipcios, el de los asirios, el de los árabes, el de los judíos, el de los nórdicos, el de los aztecas, el de los españoles y el de los apaches. En materia de delitos, de policías, de acusaciones, de enjuiciamientos y de prisiones, los humanos apenas estamos tratando de poner en claro que ya queremos dejar de ser salvajes.
El Derecho Constitucional, a su vez, también constituye un producto relativamente novedoso para la humanidad. Julio César, Moctezuma II, Carlos V, Luis XIV, Enrique VIII o Pedro el Grande jamás conocieron una constitución ni supieron lo que era ni para lo que servía. Pero tampoco los hombres de su tiempo se enteraron de ella ni se beneficiaron de su existencia. Las constituciones son, también, un producto muy nuevo en la vida de los hombres.
Porque muchas veces nos cuesta trabajo recordar y dejar en claro el cronograma de la historia humana. Por ejemplo, para los inicios del siglo XVI, los hombres ya tenían registrado el curso y el régimen de todas las corrientes de viento y de mar conocidas hasta entonces. Pero todavía les faltarían casi 300 años para saber que la sangre circulaba por el cuerpo. Que nosotros no éramos un simple tonel depositario de un líquido rojo e inmóvil.
Así, cuando muchos pueblos arribamos a la independencia, por allá en los finales del siglo XVIII o principios del XIX, todavía no teníamos una idea clara de la verdadera naturaleza jurídica de esas leyes orgánicas y dogmáticas que hoy conocemos con el nombre de constituciones nacionales.
Los estadunidenses tendrían que pasar toda una década entre el logro de su independencia y su arribo al régimen constitucional. La Revolución Francesa tardó un siglo para transformarse de proclama política en estructura jurídica constitucional.
6. La abogacía y don Quijote
La genial dualidad cervantina en un mismo ser, mostrada en un biprotagonismo, nos recuerda que la naturaleza de los humanos está impregnada de una mixtura de realismo e idealismo. Cierto es que, en algunas veces, en ocasiones uno de esos solos domina sobre el otro. Pero no es menos exacto considerar que una parte importante del milagro de la vida consiste, precisamente, en la mejor dosificación de ambos atributos.
Los tiempos actuales son cruciales para la justicia. Sin embargo, son tiempos de difícil interpretación y de ardua resolución. Los abogados, hoy más que nunca, son los destinatarios del requerimiento de la justicia. Para que la procuren, para que la impartan o para que la conquisten. Pero, más allá de esta demanda meramente formal, urge servirla con honor. Este imperativo ético es ineludible. La justicia no triunfa solamente porque se adquiera o se defienda un derecho. La justicia triunfa o se derrota, fundamentalmente, por la manera como se adquiere o se defiende ese derecho.
Por ello es inexistente, o al menos falso, el conflicto entre los medios y los fines cuando está referido al Estado de derecho. La justicia nunca puede triunfar parcialmente. Si descuida los fines por atender los medios o si claudica en los medios por obstinarse en los fines, habrá vencido en fracciones y cuando la justicia triunfa a medias, quien ha vencido, en realidad, es la injusticia.
No se puede conceder razón a quienes, en lo individual o en lo colectivo, consideran a la observancia de la ley como un espacio demasiado reducido para la realización de sus propósitos o para la satisfacción de sus demandas ni a las autoridades que consideran a la ley como un espacio demasiado estrecho para la realización de su trabajo.
Henrik Ibsen, uno de los grandes del sicologismo literario, nos dice que Peer Gynt dedicó la mayor parte de su vida a prodigarse a sí mismo. En autocomplacencias, en vanidades y en soberbias desperdició sus mejores años. Para ello aplicó sus mayores entusiasmos. Por ello se extravió de manera irremediable. Al acercarse al final comprendió su desperdicio. Entonces fue cuando quiso decir lo que había callado, tener lo que había menospreciado, hacer lo que había relegado. Era tarde. Todo, en él y en su vida, ya había sido terminantemente esterilizado.
Esto nos debiera prevenir cuando reflexionamos sobre cuestiones como la justicia y la abogacía. Hoy en día, la justicia en México se encuentra en crisis. No podría asegurar si es su peor condición en nuestra historia, pero sí que lo es en nuestra memoria. Nunca antes nos habíamos enfrentado a una tan severa fractura de nuestro Estado de derecho.
Sin embargo, como Peer Gynt, corremos el riesgo del extravío. Algunos porque, en una romántica ingenuidad, creen que las cosas no son tan graves. Otros, porque en una peligrosa soberbia, consideran que la culpa es de todos los demás, menos de ellos. Hay hasta quienes, por estúpida vanidad, piensan que tienen las soluciones en la prontitud, en la facilidad y en la ligereza.
El desafío de la justicia obliga a hacer uso de voluntad, de serenidad y de firmeza para conjurar toda vulneración al Estado de derecho, cualquiera que sea la forma que adopte, llámese arbitrariedad, abuso, desvío, ilicitud, delincuencia, impunidad, corrupción o lenidad.
Sin esta convicción de lo que se tiene y con quien se tiene la encomienda propia, casi toda la vida carecería de sentido. La vida no solamente se construye con lo que se hace ni tan sólo con lo que se sabe. Se construye, fundamentalmente, con lo que se cree. Imaginemos la ciencia sin conciencia. El hacer sin creer. El conocimiento sin fe. Hay mil profesiones como ejemplo. Tomemos dos o tres.
Una de ellas, el sacerdocio. Ser sacerdote no tiene sentido solamente para saber impartir la misa. Ejercer el ritual, profesarlo, sobreponerse a todo lo que encierra, careciera de sentido si el sacerdote no cree en Dios. Imponerse décadas de servicio, sacrificios personales que la mayoría de los hombres no asumiríamos, condiciones de trabajo y de renuncia llevados al extremo, serían todas ellas un desperdicio para sólo dedicarse “a dar misa”.
Así como el sacerdote, muchos otros destinos humanos no tendrían sentido si no se cree en lo que se está realizando o construyendo. El soldado no se explica solamente para disparar pistolas, sino por su creencia en la patria. Sin ello no tendría diferencia con un tirador, salvo que el soldado ni siquiera concurre a la Olimpiada.
De la misma manera, el abogado no se entiende solamente para establecer demandas, o denuncias, o trabar embargos. No reside el desafío de la justicia en una resolución de ciencia sino, esencialmente, de conciencia.
Si el sacerdote no cree en Dios, si el soldado no cree en la patria y si el abogado no cree en la justicia, sus vidas habrán sido un desperdicio inútil. Inútil e innecesario, porque no les habrán servido a ellos y no le habrán servido a nadie.
Lea mañana
El autor abordará los desafíos de la profesión en los tiempos actuales y el compromiso real que deben asumir los jóvenes abogados.
EL EDITOR RECOMIENDA



